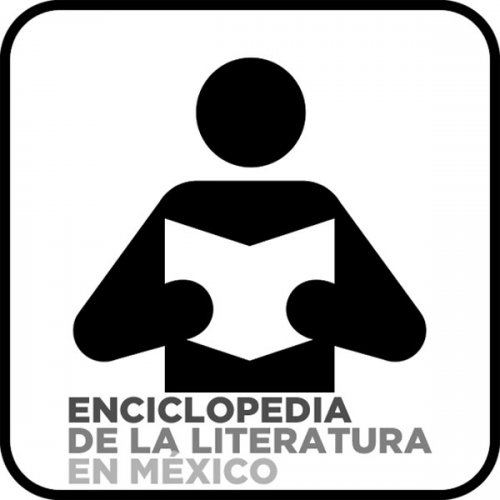Rueca fue una revista literaria fundada y editada por jóvenes universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre el primer y el último número de la revista, del otoño de 1941 al invierno de 1951-1952, transcurrió un periodo de once años, a lo largo de los cuales se publicaron 20 números. Tuvo una periodicidad intermitente, por lo general trimestral. El grupo fundador estuvo conformado por Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Ernestina de Champourcin, Emma Saro, Pina Juárez Frausto y Laura Elena Alemán. En diferentes momentos también se sumaron a la edición Emma Sánchez Montealvo, Margarita Mendoza López, Margarita Paz Paredes, Martha Medrano, Helena Beristáin y Lucero Lozano. El género que más abundó fue la poesía, pero también publicaron cuentos, fragmentos de novela, ensayos y artículos. Hubo traducciones del francés y del inglés; lenguas y culturas a las que dedicaron dos números respectivamente. La revista estuvo ilustrada en algunos de sus números por artistas plásticos mexicanos como María Izquierdo, Olga Costa y Raúl Anguiano, entre otros.
Como la revista no contó con una nota de las editoras, en sus números no se lee una postura editorial o ideológica clara de su parte. No obstante, sus páginas fueron un refugio para los intelectuales del exilio español, dando cabida y prioridad a las mujeres. Aunque las editoras nunca se asumieron como feministas, fueron las primeras mujeres en abrirse paso en el campo cultural y literario de México. Prueba de ello fueron: su sello editorial, Ediciones Rueca, gracias al cual editaron nueve libros, de los cuales ocho fueron de autoras; y, el Premio Rueca que destinaron a Rafael Solana por La música por dentro y a Alí Chumacero por Páramo de sueños. El fin de esta publicación se dio no sólo por cambios de interés entre sus editoras, sino por la falta de recursos económicos.
![]() Antecedentes y contexto de Rueca
Antecedentes y contexto de Rueca
El exilio español y Tierra Nueva
Las páginas de la revista albergaron los escritos de los perseguidos de la Segunda Guerra Mundial y de los intelectuales españoles exiliados en México que huían de la Guerra Civil española. A decir de la investigadora Luz del Carmen Fentanes Rodríguez, algunas de las colaboraciones en la revista dejan patente una cierta inclinación por los ideales políticos de esa generación, aunque cabe señalar que Rueca se caracterizó porque sus editoras no se pronunciaron abiertamente hacia ninguna postura política o estética.
Entre los colaboradores de origen español figuraron Concha Méndez, Francisco Giner de los Ríos, Trina Mercader, Benjamín Jarnés, María Zambrano, Max Aub, Ernestina de Champourcin, Enrique Díez-Canedo, entre muchos otros. Varios de ellos también habían participado en Tierra Nueva, una publicación similar a Rueca, surgida un año antes en el mismo ámbito universitario de la Facultad de Filosofía y Letras, y cuyos editores (Jorge González Durán, Alí Chumacero, José Luis Martínez y Leopoldo Zea) no sólo las apoyaron en su proyecto hemerográfico, sino que forjaron una relación cercana de amistad.[1] María Ramona Rey y Pina Juárez Frausto asistieron a la formación de Tierra Nueva, y ambas fueron incluidas en la nómina de los dos primeros números; Carmen Toscano conoció a José Luis Martínez en los patios de la Facultad; Alí Chumacero, Jorge González Durán y Leopoldo Zea eran amigos de Pina Juárez Frausto, María Ramona Rey y María del Carmen Millán. “Todos ellos nos critican, nos ayudan y, más que cruzar por el panorama de Rueca, visitan nuestra isla con gran confianza, como si fuera la suya”,[2] afirmó María Ramona Rey.
Los años que rodearon la publicación de Rueca fueron de gran efervescencia cultural y literaria. En México, por ejemplo, ya habían surgido las revistas Contemporáneos (1928-1931), Letras de México (1937-1947), Taller Poético (1936-1938), Taller (1938-1940), El Hijo Pródigo (1943-1946) y la mencionada Tierra Nueva (1940-1942). Autores de la talla de Octavio Paz, Enrique González Martínez, Xavier Villaurrutia y Alfonso Reyes, a quienes debemos la existencia de esas revistas, aparecerían años después en las páginas de Rueca. Esto se dio así, en gran medida, por la intención de las editoras de honrar a sus maestros y para demostrar que su línea editorial era avalada por las grandes figuras de la época. De esa manera también pudieron abrir sus páginas a escritores poco conocidos y a todas las corrientes literarias de la época. Así, su eclecticismo dio apertura a los ateneístas, a los miembros de la generación de 1915, de los Contemporáneos y de Taller, artistas de tendencias posrevolucionarias y activistas políticos. La calidad literaria era el criterio predominante de selección; además que buscaban un equilibrio entre la tradición y la modernidad.
Al igual que para sus amigos de Tierra Nueva, Alfonso Reyes, Julio Torri, Julio Jiménez Rueda y José Gaos fueron guías y maestros de gran importancia para las editoras de Rueca. Pina Juárez Frausto y María Ramona Rey asistieron al seminario de filosofía medieval de José Gaos, que más tarde resultó en el libro Del Cristianismo y la Edad Media publicado por El Colegio de México, en el que Gaos incluyó ensayos de ambas escritoras.
Admiraban el talento y sensibilidad del grupo de los Contemporáneos, sobre todo Carmen Toscano, y gracias a ellos se acercaron a la tradición literaria estadounidense y europea: Pedro Salinas, Federico García Lorca, T. S. Eliot, Rainer Maria Rilke, Paul Valéry, André Gide, etcétera, son algunos ejemplos de los autores que leyeron con frecuencia.
María Ramona Rey explica que el hecho de que no se hubieran pronunciado por ninguna de las tendencias artísticas de la época en parte se debía a que ellas mismas “se encontraban en una etapa de búsqueda de la propia identidad, de formación individual”;[3] no obstante, el contenido de la revista connota las preferencias estéticas de sus editoras, así como las influencias de sus profesores y las lecturas que constituyeron su formación literaria.
Participación de las mujeres en la prensa periódica
Destaca el hecho de que el equipo editorial de Rueca estuviera siempre conformado por mujeres puesto que, en general, no solían ser consideradas para cubrir ese papel en la prensa periódica, y aun sus colaboraciones se hicieron presentes de manera tardía. Proliferaban revistas dedicadas a mujeres cuyas decisiones de contenido recaían en los hombres que las dirigían y en lo que creían que ellas tenían permitido leer.
Cabe mencionar, no obstante, el caso de la revista Violetas de Anáhuac publicada de 1887 a 1889, cuyo subtítulo era “Periódico literario. Redactado por señoras”. Fue dirigida por Laureana Wright de Kleinhans, autora de gran sensibilidad política, en cuya revista se dio la apertura para reflexionar sobre “el problema del voto femenino y la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y al tiempo que abogaba por la instrucción de la mujer se refería a la protección a la infancia”.[4]
Hacia fines del siglo xix surgió también El Correo de las Señoras que publicaba “artículos sobre la emancipación y los derechos para la mujer”;[5] El Álbum de la Mujer bajo la dirección de Concepción Gimeno de Flaquer, feminista española que también luchó por los derechos de la mujer. Asimismo, en las primeras décadas del siglo xx, se fundaron otras revistas para un público femenino y editadas por mujeres como: La Mujer Mexicana (1904-1908), La Mujer Moderna (1917-1919), publicada por Hermila Galindo, y Mujer (1926-1928), editada por María Ríos Cárdenas.[6] No obstante los temas eran misceláneos y no existían revistas abocadas a la literatura editadas por mujeres.
Las editoras de Rueca, si bien nunca se asumieron como feministas, se vieron inmiscuidas en esta actitud generalizada de prejuicios con respecto a la participación femenina en la prensa periódica, reproducida en las otras revistas con las cuales compartieron un mismo ambiente cultural. No obstante, María Ramona Rey afirmó que “si en Tierra Nueva se nos hubiera permitido participar activamente y considerarla también nuestra obra, Rueca no se habría editado. O, al menos, no por nosotras pues habríamos encontrado ya nuestro propio medio de afirmación y expresión”.[7]
El nacimiento de una revista: editoras universitarias
Carmen Toscano recordó de la siguiente manera los inicios de la revista:
Empezó en alguna clase de Filosofía y Letras. Emma Saro, discreta, de carácter decidido, bien vestida, dueña de una imprenta, era mi vecina de banca. ‘Hagamos una Sociedad de Literatura –me dijo un día–, y podemos publicar una revista. Yo regalo el primer número.’ «Magnífico –contesté–, invitemos a las demás» Y así fue. A la salida de clase, aquello se convirtió en junta.[8]
Aquella primera junta, como relata Toscano, fue más caótica que propositiva, por lo que decidieron editar la revista ellas dos solas. Ante esa resolución intervino su maestro, Julio Torri, quien sugirió invitar a sus alumnas María Ramona Rey y Pina Juárez Frausto. Posteriormente se unió Emma Sánchez Montealvo, participante de la mencionada primera junta y, por último, invitaron a la poeta exiliada española, Ernestina de Champourcin. Toscano atribuye la disolución del primer cuadro editorial, en 1946, al matrimonio de dos editoras. No obstante, Helena Beristáin, Lucero Lozano y Martha Medrano, un grupo de escritoras jóvenes sucedió a las fundadoras.
La investigadora Lilia Solórzano ya se ha dado a la tarea de explicar el cambiante desarrollo del panorama editorial de Rueca:
El elenco de dirección [...] fue el siguiente: Carmen Toscano, María Ramona Rey, Ernestina de Champourcin, Emma Saro estuvieron del número 1 al 17; Emma Sánchez Montealvo solamente en el 1; Pina Juárez Frausto del 1 al 16; María del Carmen Millán del 2 al 17; Laura Elena Alemán del 6 al 16; Margarita Mendoza López en el 17; Margarita Paz Paredes también en el 17; Martha Medrano los tres últimos: del 18 al 20; Helena Beristáin y Lucero Lozano en el 18 y 19. En el grupo de fundadoras se reconoce a: Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Ernestina de Champourcin, Emma Saro, Pina Juárez Frausto y Laura Elena Alemán.[9]
Más allá de los cambios en el cuadro editorial, cabe señalar una constante significativa: sus editoras eran estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Incluso, “como para no dejar dudas, al pie de la página en la revista que trae el listado de las editoras, se lee ‘de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (Autónoma de México)’. Por cierto que los últimos números que se publicaron pierden esta adscripción explícita a la unam, y cambia la ubicación física de la oficina de la revista en dos ocasiones”.[10] Esto es relevante porque se trata de una primera generación de mujeres universitarias capaces de apropiarse de un medio de divulgación literaria. Si bien sus alcances fueron limitados, al ser la primera generación de mujeres a cargo de editar una revista, revelaron un camino para las escritoras jóvenes. Como lo recuerda Helena Beristáin, su generación –a diferencia de la de sus madres, por ejemplo– fue la primera en asistir a la universidad: “Nosotras fuimos la generación en que las mujeres empezábamos a invadir campos que tradicionalmente eran de los hombres. Nuestras madres no habían soñado con ir a la universidad. A partir de nuestra generación la mujer fue parte activa en la vida cultural en México”.[11]
|
Número |
Fecha de edición |
Editoras |
|
1 |
otoño 1941 |
Carmen Toscano, María Ramona Rey, Pina Juárez Frausto, Ernestina de Champourcin, Emma Sánchez Montealvo, Emma Saro. |
|
2 - 5 |
primavera 1942 a invierno 1942-1943 |
Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Pina Juárez Frausto, Ernestina de Champourcin, Emma Saro. |
|
6 - 16 |
primavera 1943 a otoño-invierno 1945-1946 |
Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Pina Juárez Frausto, Ernestina de Champourcin, Emma Saro, Laura Elena Alemán. |
|
17 |
primavera 1948 |
Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Ernestina de Champourcin, Emma Saro, Margarita Mendoza López, Margarita Paz Paredes |
|
18 -19 |
verano 1948 a otoño 1948 |
Martha Medrano, Helena Beristáin, Lucero Lozano |
|
20 |
invierno 1951-1952 |
Martha Medrano |
Tabla 1. Cambios en el equipo editorial de la revista, según los números.
Momentos en la edición de Rueca
En palabras de la investigadora Elena Urrutia, el principal objetivo de esta publicación periódica era “presentar una revista con calidad literaria y demostrar cómo las mujeres eran capaces de una labor seria y de calidad, sin que tuviera Rueca una sección y línea editorial, una ideología literaria determinada o una intención política”.[12] En otras palabras, la necesidad de crear esta publicación nació del limitado acceso que tenían las autoras mexicanas en el campo literario. Como lo aseguró María Ramona Rey, de haber podido participar con más libertad en la revista universitaria Tierra Nueva, no hubiera existido Rueca. La revista femenina se izó como un estandarte de libertad literaria para las mujeres en México, ya que antes de su existencia no había otro espacio donde las autoras pudieran expresarse.[13]
Aunque en la portada del último número se menciona el inicio de una segunda época no sería aventurado afirmar que un segundo momento definido en la edición de Rueca se dio con la disolución del comité editorial original a fines de 1945 y principios de 1946. De hecho, por esa razón la investigadora Fabienne Bradu propuso una lectura de la revista en tres etapas, donde toma como “segunda época” los números editados durante 1948:
la primera, firme, regular y sólida, va del otoño de 1941 hasta el otoño-invierno 1945-46, es decir 16 números. Después, se modifica el comité directivo: se integran Margarita Mendoza López y Margarita Paz Paredes, y de las fundadoras sólo permanecen Carmen Toscano y María Ramona Rey que habían sido, desde el principio, las almas activas de la revista. Esta segunda época sólo edita tres números, [de la primavera] hasta el otoño de 1948. Por fin, Martha Medrano edita sola el último número de Rueca, invierno 1951-52, que fue en cierta medida un número de Requiem.[14]
La lectura de Rueca en estos tres momentos revela el curso normal de los procesos editoriales de una revista que sufrió problemas de financiamiento. No obstante, habría que señalar que la línea editorial intentó apegarse a la original en todos sus números; es decir, la de abrir un espacio a las universitarias en el campo editorial mexicano.
No sobra hacer hincapié en que durante la gran parte de 1946, 1947, 1949 y 1950 no se publicó la revista, ya que esto permite apreciarla desde otra perspectiva. Cuando se describe la actividad de Rueca de 1941 a 1952, parece que se habla de once años de actividad ininterrumpida. No obstante, en sentido estricto, el trabajo editorial de la revista Rueca se llevó a cabo durante 5 años, dos meses. Del núm. 1 del otoño de 1941 al núm. 16 otoño/invierno se contabilizan: 4 años dos meses; del núm. 17 de la primavera de 1948 al núm. 19 del otoño de ese mismo año son 9 meses. El último número, el 20, corresponde al invierno entre los años 1951 y 1952, es decir diciembre de 1951, enero y febrero de 1952, dando un total de tres meses.[15]
La rueca como un instrumento de poesía
Respecto al título de la revista, Carmen Toscano explicó por qué se eligió la rueca para representar la identidad de su publicación: “La rueca resulta un bello instrumento de poesía y no el instrumento de esclavitud femenina que pudiera suponerse”.[16] La rueca, el instrumento para hilar, simbólicamente se asocia con el paso del tiempo y el acto de esperar, asimismo, se relaciona con la figura de la mujer.[17] En el título de la revista mexicana se esconde esta presencia femenina, que pacientemente es capaz de hilar y tejer su propia historia. Por eso Carmen Toscano hace hincapié en que no se trata de un instrumento de esclavitud, sino de creación.[18] Sin embargo, esa interpretación vino años después de finalizar Rueca.
Alfonso Reyes fue el responsable de nombrar la revista. La anécdota de por qué Reyes eligió el título la relató Carmen Toscano de la siguiente manera:
El hallazgo del nombre se lo debemos a Alfonso Reyes, al pequeño juguete que había sobre alguno de sus libreros y que Manuelita, su esposa, tomó una vez para sacudir, mientras don Alfonso escribía un poema. ¿Cómo le pondremos a la revista?, habíamos preguntado al Maestro [Reyes]. Y unos días después, alborozado, nos dice el nombre: “Rueca”, y con aquella su gracia inolvidable nos cuenta la anécdota y la salpica de historias.[19]
Edición de libros y premios literarios
Dos particularidades de la revista fueron, por un lado, la edición de libros autónomos de la revista bajo el sello de las Ediciones Rueca y, por otro, la creación de un premio literario que se otorgó en dos ocasiones a escritores mexicanos. Según una entrevista a Carmen Toscano, la razón por la que pudieron emprender estos dos proyectos fue porque contaban con el dinero suficiente para hacerlo;[20] no obstante, no sería aventurado decir que la posterior falta de recursos les impidió seguir llevando a cabo estas prácticas, gracias a las cuales el nombre de Rueca tuvo más implicaciones en el campo literario mexicano.
Rueca editó nueve libros: Sonetos del portugués (1942), de Elizabeth Barret Browning traducido y anotado por Ernestina de Champourcin; La naturaleza en la poesía de John Keats (1944), la cual fue la tesis de maestría de Laura Elena Alemán; Poemas, sombras y sueños (1944) y Villancicos de Navidad (1945), de Concha Méndez; Paul Valéry (1945), de Émile Noulet traducido por José Carner, quien fue el esposo de la autora belga, ya que ambos radicaban temporalmente en México; Una botella al mar (1946), con cartas de Bernardo Ortiz de Montellano, Jorge Cuesta, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet y Xavier Villaurrutia sobre el libro Sueños de Ortiz de Montellano; Díaz Mirón o la expresión de la rebeldía (1947), la tesis doctoral de María Ramona Rey; Nostalgia de mañana (poemas) (s.f.), de Marina Romero; y de María Zambrano, La metáfora del corazón (s.f.).[21] Todos ellos, de acuerdo con Carmen Toscano “con un fracaso de distribución y venta absolutos en cada caso, al margen de la revista”.[22] Por lo tanto, no debe sorprender que el proyecto editorial se descontinuara después de 1947.
El sello editorial de Rueca resulta digno de ser mencionado, no sólo porque dieron prioridad a publicar a escritoras (de nueve libros, ocho fueron escritos por mujeres), sino porque en el gesto de la edición se esconde su capacidad de evaluar, decidir cuáles libros valen la pena ser editados y cuáles no. Lo anterior representó un punto de partida para la edición femenina en el México del siglo xx.
Tras alcanzar cierta estabilidad económica –además de establecer su sello editorial–, para 1943 las editoras de Rueca instauraron la entrega anual de un premio a la mejor obra literaria, según un jurado formado por un comité de autores reconocidos. A este premio, las editoras lo llamaron en las páginas de su revista “homenajes”, los cuales mantuvieron una estrecha relación con los números 11 y 15, dedicados a la literatura francesa y estadounidense, respectivamente. El Premio Rueca a la mejor obra literaria del año, que consistía en una rueca de plata montada sobre una placa de madera “fue otorgada a Rafael Solana en 1943 por La música por dentro; otra la recibió un año más tarde Alí Chumacero por Páramo de sueños. La tercera, que nunca fue entregada, habría sido para la poetisa michoacana Concha Urquiza, pero murió inesperadamente a mediados de 1945”.[23]
Para la selección de La música por dentro de Rafael Solana se convocó como miembros del jurado a: “Alfonso Reyes, Julio Jiménez Rueda, Octavio G. Barreda, Alí Chumacero y, representando a Rueca, Carmen Toscano”.[24] Las palabras emitidas por el ministro del Comité Francés de Liberación Nacional, Maurice Garreau-Dombasle y las de María del Carmen Millán durante la ceremonia de entrega de este premio se encuentran en la sección de “Notas” del número 11.[25] Aquel número, además, estuvo dedicado a la literatura francesa en agradecimiento a la Delegación en México del Comité Francés de Liberación Nacional por ser el recinto donde se llevó a cabo la premiación.
En 1944 de nuevo se llevó a cabo el homenaje a la mejor obra literaria del año, pero cambiaron los miembros del jurado. Los nuevos integrantes fueron: “Francisco Monterde, Bernardo Ortiz de Montellano, José Luis Martínez, Jorge González Durán y, por Rueca, María Ramona Rey”.[26] Ellos decidieron que Páramo de sueños de Alí Chumacero fuera la obra galardonada. La ceremonia de recepción se llevó a cabo en la Biblioteca Benjamín Franklin, de la embajada de los Estados Unidos en México, y por ende, el número 15 (verano de 1945) se dedicó a la relación de la literatura entre ambos países. La fórmula fue la misma que en el primer caso. En el número 15 se reproducen, en la sección de “Notas”, las palabras de la ceremonia del Dr. Harold W. Bentley, profesor de inglés en la Universidad de Utah, y representante de la Biblioteca, así como las de María del Carmen Millán.
Con respecto al tercer premio, que no fue entregado, dice la investigadora Elena Urrutia lo siguiente: “Se menciona un tercer premio (que no llegó a consumarse) otorgado a la excelente poetisa Concha Urquiza, por su libro Obras (poemas y prosas), edición y estudio preliminar de Gabriel Méndez Plancarte, México, 1946. Probablemente a esas alturas el grupo editor había perdido el entusiasmo original, ya que en ningún número se consignan los detalles de este premio”.[27] Aunque la hipótesis de la investigadora puede ser cierta, también cabría la posibilidad de que las editoras, más que haber perdido el entusiasmo, dejaron de contar con la solvencia económica que les permitía llevar estos proyectos al margen de la edición de la revista. En este sentido es interesante la afirmación de María del Carmen Millán durante el discurso de premiación a Rafael Solana:
Nuestra revista está colocada en la situación más favorable para organizar esta clase de concursos. Por su índole misma no obedece a las parcialidades y facciones que caracteriza los cenáculos literarios. Su espíritu, en principio, no ha sido del todo de la tradición que a la mujer le ha tocado en suerte mantener dentro de la literatura: reunir los valores de cada época, impulsar las corrientes literarias y aun darles una orientación.[28]
Como lo dice la editora, en ese momento –cuando gozaban de más estabilidad– eran capaces de organizar concursos de literatura en los que, si bien las mujeres no conformaban gran parte del jurado, ellas eran capaces de participar, organizar y juzgar sin ser convocadas por la presencia masculina, como no había sucedido hasta ese momento. Además, como después lo corroboró María Ramona Rey, “la experiencia editorial les había enseñado que también podían ‘criticar, inclusive, premiar’”.[29]
![]() Materialidad y presencia física
Materialidad y presencia física
Financiamiento y distribución
Al igual que otras revistas literarias de la época, Rueca no contaba con suficiente apoyo gubernamental o institucional, por lo que sus integrantes tuvieron que recurrir al financiamiento por medio de anuncios; por lo mismo, no podían ofrecer retribuciones por las colaboraciones y ellas se hacían cargo de distribuir los ejemplares por su cuenta.
Después del primer número publicado por donación de Emma Saro y ante la perspectiva de que la revista desapareciera antes de comenzar, el esposo de Carmen Toscano, Manuel Moreno Sánchez, orientó a las editoras en el modo de obtener anuncios para pagar la impresión. Así María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Pina Juárez Frausto y Carmen Toscano se entrevistaron con dueños y gerentes de negocios.[30] De ahí que a partir del segundo número la revista siempre apareciera con anuncios. Si bien el costo de la impresión en un principio, en 1942, fue de $210, después ascendió a casi $500.
La revista se imprimía y distribuía desde Shakespeare #60, en la colonia Anzures –ubicación de la imprenta de la familia de Emma Saro–, y, como ya se dijo, con una adscripción explícita a la Facultad de Filosofía y Letras. A partir del número 17 se retira la adscripción y la dirección de éste y el siguiente número cambia a Prado Norte #450 en las Lomas, casa de Carmen Toscano, aunque el número 18 fue impreso por la Editorial Asbaje. Posteriormente, el número 19, impreso por la misma editorial, cambió de dirección a Texas #97 en la colonia Nápoles; finalmente, el número 20, impreso por Gráfica Panamericana, cambió a Alabama #17, también en la Nápoles.
La revista tuvo un tiraje de 1,000 ejemplares. El número suelto tenía un costo de $1.00 en México y en el extranjero de 40 centavos de dólar; la suscripción anual, que incluía cuatro números, costaba $3.50 en México y un dólar en el extranjero. También vendían en $1.50 números atrasados. A partir del número 17, que coinciden con los cambios de la dirección de la revista y su lugar de impresión, los precios aumentaron: la suscripción anual en México subió a $6.00 y en el extranjero a 2 dólares, mientras que el número suelto en México pasó a $2.00, en el extranjero de 80 centavos de dólar y el número atrasado en $3.00.
Las propias editoras se encargaban de llevar los ejemplares a las librerías y posteriormente recogían los que no se habían vendido. Para promover la venta de la revista y como otro modo de subsistencia, al principio, las seis editoras acordaron cada una vender diez suscripciones. También mandaron ejemplares de regalo a intelectuales mexicanos y extranjeros de renombre, varios de los cuales acusaron de recibido enviando alguna colaboración. Carmen Toscano sugirió hacer un directorio de personas a quienes se daría la revista como obsequio; la lista fue creciendo poco a poco y así la revista se envió a varios países latinoamericanos, a Estados Unidos y a España. Por su parte, la sep, la unam y más de 40 universidades estadounidenses compraron la suscripción;[31] además contaron con suscripciones individuales, como con la de Juan Ramón Jiménez, la de Pablo Martínez del Río o la de Jaime Torres Bodet quien, en su puesto de Subsecretario de Relaciones Exteriores, ayudó a mandarlas a las embajadas de México. La investigadora Elena Urrutia cuenta que, en su entrevista con Amparo Dávila, la escritora zacatecana afirmó haber conocido Rueca y haberla vendido en San Luis Potosí en la librería que tenía junto con dos socias: “Recibían Rueca junto con las revistas de Bellas Artes y de la Universidad (unam), y me comenta que le pareció una muy buena revista, bien hecha, interesante, con muy buenas colaboraciones”.[32]
Periodicidad
Transcurrieron once años entre el primer y último número de Rueca, dando un total de 20 números entre el otoño de 1941 y el invierno de 1951-1952. En general, tuvo una periodicidad trimestral que sus editoras hicieron corresponder con el cambio estacional, a excepción del número 16 que apareció como número doble, de otoño de 1945 a invierno de 1946.
La publicación tuvo dos periodos de interrupción: el número 17 tardó dos años en salir (hasta la primavera de 1948) y el número 20 tardó tres años (el 19 salió en otoño de 1948 y el 20 hasta el invierno de 1951-1952). La primera interrupción coincide con la partida de Pina Juárez Frausto y Laura Elena Alemán del equipo editorial, y de la integración de Margarita Mendoza López y Margarita Paz Paredes; mientras que la segunda interrupción corresponde a la época en que la labor quedó sólo en manos de Martha Medrano.
|
Número |
Estación |
Año de edición |
Año |
|
1 |
otoño |
1941 |
I |
|
2 |
primavera |
1942 |
I |
|
3 |
verano |
1942 |
I |
|
4 |
otoño |
1942 |
I |
|
5 |
invierno |
1942-1943 |
I |
|
6 |
primavera |
1943 |
II |
|
7 |
verano |
1943 |
II |
|
8 |
otoño |
1943 |
II |
|
9 |
invierno |
1943-1944 |
II |
|
10 |
primavera |
1944 |
II |
|
11 |
verano |
1944 |
II |
|
12 |
otoño |
1944 |
III |
|
13 |
invierno |
1944-1945 |
IV |
|
14 |
primavera |
1945 |
IV |
|
15 |
verano |
1945 |
IV |
|
16 |
otoño-invierno |
1945-1946 |
IV |
|
17 |
primavera |
1948 |
V |
|
18 |
verano |
1948 |
V |
|
19 |
otoño |
1948 |
V |
|
20 |
invierno |
1951-1952 |
IX Segunda época |
Tabla 2. Números y años de publicación de Rueca.
Estructura de la revista
Rueca no tiene secciones propiamente definidas, salvo el apartado de “Notas”, que apareció al final de cada uno de los 20 números y que por lo general contenía reseñas firmadas por las editoras. No obstante, la primera colaboración de todos los números fue un poema.
Los anuncios –presentes a partir del segundo número, como se dijo–, se colocaron entre la primera de forros y la portada así como en las últimas páginas. Éstos eran de:
diversas empresas particulares (La Carolina; Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A.; Viserecords de México, S.A.; Almacén Atoyac; Clemente Jacques y Cía., S.A.; Centro Mercantil, S.A., etc.) u oficiales (Lotería Nacional, Unión Panamericana, etc.), imprentas (Fotógrafos y Rotograbadores Unidos), librerías (M. García Purón y Hnos. [...], Librería Universitaria, etc.), anuncios de revistas (Letras de México, Pórtico, etc.) y editoriales (Espasa-Calpe Argentina, S.A., etc.). Asimismo, en estas páginas se anuncian las ediciones de Editorial Rueca.[33]
A diferencia de otras revistas de la época, Rueca nunca destinó un espacio a una nota editorial que marcara sus posturas ideológicas o editoriales. Asimismo, los textos iban encabezados sólo por los títulos, mientras que las firmas se colocaron al final de cada colaboración. En la sección de “Notas”, en muchas ocasiones, sólo se colocaron las iniciales. Sobre las razones de estas decisiones editoriales, la investigadora Elena Urrutia comenta lo siguiente:
En un afán tal vez de desaparecer o pasar a segundo término, llama la atención encontrar que nunca hay algún texto que haga explícitas las intenciones o posiciones de las editoras, la línea editorial [...] Con ese mismo espíritu que niega el protagonismo, los textos publicados aparecen al principio con nada más que el título, y sólo hacia el final viene el nombre del o de la autora. Por otra parte, las notas críticas o reseñas que se publican al final de la revista sólo cuentan con las iniciales de quien las escribió, generalmente algunas de las editoras.[34]
Las primeras de forros de los 20 números se mantuvieron relativamente uniformes. Impresas a dos tintas, en la parte superior aparece el título con letras grabadas y de colores diferentes para cada número. En la parte inferior, del lado izquierdo, la palabra México en tinta negra y del lado derecho el año. Estos datos enmarcan, al centro, una viñeta distinta para cada número. A decir de la investigadora Elena Urrutia, siendo México un país en el que las estaciones no tienen repercusiones de importancia en el clima, “las autoras quisieron [...] remarcar el momento en que aparecía la revista y, sobre todo, el paso del tiempo”[35] mediante viñetas alusivas a las estaciones del año. Abajo de cada una, a modo de pie de foto, se encuentra el nombre de la estación correspondiente en el mismo color que el nombre de la revista. En los primeros 16 números se trata de creaciones de Julio Prieto; Raúl Anguiano realizó las del 17 y 18; Nicolás Moreno Orduña, la del 19 y, finalmente, la del 20, Leopoldo Méndez. La publicación siempre cierra con otra viñeta de Julio Prieto que ilustra una rueca.
Además de colaboraciones de tipo literario, la revista también contiene reproducciones de obras pictóricas de artistas nacionales y extranjeros, en ocasiones, alusivas a la temática de algunos ensayos o reseñas críticas sobre pintores o exposiciones de pintura. Se incluyeron obras de Olga Costa, Raúl Anguiano, Frida Kahlo, Ignacio Asúnsolo, María Izquierdo, Ricardo Martínez, Diego Rivera, Juan Soriano, Pablo O’Higgins, Francisco Amighetti, entre muchos otros.
Papel y tipografía
La foliación de la revista es seguida, la mayoría de los números tiene 64 páginas, pero varían entre las 50 y las 80. Para la primera de forros se utilizó papel cartulina marquilla de 50 x 65 cm y de 8 kg; para el interior, papel Chebuco acremado y las ilustraciones se imprimieron en papel cultural de 70 x 95 cm de rollo de 60 kg, o también en papel Rotocuché de 70 x 95 cm, de 66 kg.[36]
La tipografía y el tamaño de letra variaban de acuerdo con la estructura de la revista, pero se mantuvieron uniformes a lo largo de todos los números con excepción del 20. Por lo general se utilizaba la letra Bernard Antiguo, para los textos era de 12 puntos, “cursivas para la poesía y redondas para la prosa, a 27 cuadratines, caja de 27 x 40 cm, los folios al centro en Bernard 12 puntos y las capitulares y cabezas en Bodoni de 24 puntos”.[37] Para los pies de las ilustraciones se usó Futura de 10 puntos y para las “Notas”, Bernard de 8 puntos.
En el último número de Rueca, para el título se usó Cheltenham a 72 puntos y para casi todos los casos en que antes se usaba Bernard Antiguo se sustituyó por Bodoni. Los textos a “12 puntos de 27 cuadratines, caja 27 x 40. Folios al centro en Bodoni 14 puntos, las cabezas Garamond 18 puntos medium y capitulares de 24 puntos”.[38] Para los pies de foto y las notas al pie se usó Bodoni de 8 puntos y para las “Notas” de 12 puntos, con capitulares de 24 puntos.
Hasta donde tenemos noticia no se sabe quién estaba a cargo del diseño de la revista; no obstante, cabe decir que estaba supeditado a las circunstancias económicas y a la disponibilidad del material que recibían de quienes apoyaban a las editoras. Carmen Toscano cuenta que sólo en una ocasión tuvieron que comprar el papel para las impresiones, pues la Universidad Nacional –gracias a “Chato” Noriega–, la Secretaría de Educación Pública –donde entonces estaba Jaime Torres Bodet y con quien tenían amistad–, y la Dirección de Acción Cívica por intercesión de Salvador Pineda, les regalaban el papel y se alternaban para ser sus mecenas.[39] Con los sobrantes incluso imprimieron las Ediciones Rueca.
Además, en ningún momento las editoras especifican la división de las labores editoriales; cuando la propia María Ramona Rey, en una entrevista con Fentanes Rodríguez, enumera las tareas que habían de realizar con la publicación de cada número, sugiere que las realizaban de manera colectiva:
¡Si viera cuántas cosas hacíamos! Aprendimos mucho, porque todo lo ejecutábamos nosotras. Desde conseguir la donación del papel con diversas autoridades y para cada número, acarreándolo no pocas veces; seleccionar y pedir las colaboraciones; conseguir los anuncios; ir repetidas veces a la imprenta y corregir con cuidado las pruebas […]; contestar la correspondencia y agradecer los libros con alguna nota; hacer las cuentas, los cálculos y distribuir los fondos; escoger las ilustraciones y ordenar los clichés; decidir la composición de los números y recoger las viñetas; etc. Además […] escribir nuestra colaboración y hacer las notas bibliográficas después de leer los libros escogidos. Claro que nuestra revista era trimestral, pero de todas maneras, y aun repartido el trabajo entre algunas integrantes del grupo, era algo arduo.[40]
![]() Al interior de la revista: contenidos y colaboraciones
Al interior de la revista: contenidos y colaboraciones
Géneros frecuentes y colaboradores destacados
De acuerdo con los índices de Rueca, realizados por Luz del Carmen Fentanes, las colaboraciones literarias en la revista pueden dividirse en los siguientes géneros: poesía, prosa de ficción (cuentos o fragmentos de novelas), artículos, ensayos (filosóficos o críticos), traducciones y notas. En dicho trabajo, la autora demuestra que en la poesía, género que abunda, los motivos principales son: el amor, la soledad, la angustia, el poeta ante la poesía y la guerra.[41] Asimismo, los ensayos y artículos –en segundo lugar de frecuencia– trataban sobre: teoría literaria, la divulgación de la literatura contemporánea femenina y dar a conocer la producción artística y literaria de Estados Unidos y de Francia.[42]
En cuanto a los colaboradores de la revista se pueden leer escritores cercanos al ámbito universitario: profesores e integrantes de los comités editoriales de otras revistas como Contemporáneos, Taller y Tierra Nueva. Además, no todos los escritores que desfilaron por esta revista fueron mexicanos. Abundan autores de otros países, especialmente España, pero también los hubo de diversas partes de América y de Europa. A juicio de Carmen Toscano algunos de los colaboradores mexicanos que deslumbraron las páginas de Rueca fueron:
Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, Enrique González Martínez, Bernardo Ortiz de Montellano, Julio Torri, Manuel Toussaint, Julio Jiménez Rueda, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Agustín Yáñez, Rafael Solana, Octavio G. Barreda, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Jorge González Durán, Francisco Monterde, Efraín Huerta, Neftalí Beltrán, Miguel N. Lira, José Attolini, Manuel Calvillo, Vicente Magdalena, José Rojas Garcidueñas, Justino Fernández, Mauricio Gómez Mayorga, Concha Urquiza, Clementina Díaz y de Ovando, Concha Sada.[43]
Y de otros países recordó con énfasis a: Jules Supervielle, Roger Caillois, Jules Romains, de Francia; Lionello Venturi, de Italia; Victoria Ocampo, de Argentina; Concha Meléndez, de Puerto Rico; Jorge Carrera Andrade, del Ecuador; Emilia Romero, de Perú; Pablo Neruda y Gabriela Mistral, de Chile; Ernesto Mejía Sánchez, de Nicaragua; Claudia Lars, de El Salvador; Muriel Rukeyser y Archibald Mac Leish, de los Estados Unidos, entre otros, así como a los españoles: Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez-Canedo, María Zambrano, Benjamín Jarnés, Jorge Guillén, Francisco Giner de los Ríos y Juan de la Encina.[44]
La presencia femenina en Rueca
En cuanto a las colaboraciones femeninas en la revista cabe señalar lo que ha dicho la investigadora Lilia Solórzano:
En los veinte números [...] participaron 365 autores, de los cuales 84 fueron mujeres, y de estas últimas aproximadamente la mitad colaboraron con poemas. La nómina de poetisas se reparte más o menos de forma equitativa entre mexicanas y extranjeras, teniendo presencia latinoamericana, estadunidense y alguna vez europea. En todos los números se mantuvo un promedio de dos poemas escritos por mujeres, aunque es difícil afirmar que esto se haya debido a un “programa”, una idea concreta de incluir ante cualquier circunstancia la presencia femenina en este género literario.[45]
Para conocer un breve análisis de la poesía publicada por escritoras que aún no han sido revaloradas, se puede leer el artículo de Lilia Solórzano, “Las poetas en la revista literaria mexicana Rueca (1941-1952)”, en donde hace un repaso estilístico sobre algunos poemas publicados en la revista.[46] Un aporte valioso de este artículo radica en que la investigadora despliega un abanico de escritoras no sólo mexicanas, sino de otras latitudes que fueron incluidas en la revista. Por esa razón, es posible leer un análisis de poesía sobre: las españolas Ernestina de Champourcin, Mada Ontañón y Nuria Balcells o Parés, la cubana Isa Caraballo, las chilenas Gabriela Mistral y Stella Corvalán, la salvadoreña Claudia Lars (seudónimo de Margarita del Carmen Brannon Vega), la estadounidense Muriel Rukeyser y la dominicana Natalia Martínez Bonilla. Asimismo, recuerda la labor poética de Marina Romero, Zarina Lacy y Rosario Castellanos.
Rueca a los ojos de la crítica
El artículo “Rastreando ‘la tarea de los tejidos y de los sueños’: la recepción de Rueca” publicado en 2005 por Leticia Romero Chumacero es un referente obligado cuando se habla sobre la recepción de Rueca. En este trabajo se entretejen testimonios de las editoras con el de colaboradores y críticos cercanos a la revista. Se trata de un buen punto de partida para conocer los estudios de la revista, ya que revela de manera lúcida y puntual cómo Rueca, al ser escrita por mujeres, ha suscitado una serie de polémicas.
En palabras de Leticia Romero Chumacero: “Según los testimonios consignados, la recepción contemporánea de la revista osciló entre la admiración y el sarcasmo. Admiración inspirada por la existencia de mujeres que sobresalían en el ámbito literario pese a las dificultades históricas relacionadas con su género sexual. Sarcasmo animado precisamente por la extrañeza (y hasta el franco rechazo) ante tal presencia”.[47]
Sin embargo, esta percepción –sobre todo sarcástica– no sólo fue contemporánea a sus tiempos de edición, sino que perduró una vez terminada la publicación. Pruebas de lo anterior se encuentran en los artículos de 1990 y 1984, respectivamente, en que la investigadora y crítica literaria, Fabienne Bradu, afirma que Rueca es la hermana menor de Tierra Nueva;[48] o bien, que la revista no nació de la necesidad de expresión, ya que no tenían ningún problema para ser publicadas en Tierra Nueva o en El Hijo Pródigo, lo cual se ha probado falso en testimonios de las editoras.[49] Otro caso donde la revista no ha sido vista con buenos ojos fue en la crítica de Martha Robles quien, desde un punto de vista sociológico, argumentó que la aportación femenina fue escasa ya que se mostraron poco críticas y sumisas ante el patriarcado intelectual de la época.[50]
El péndulo de la crítica, en efecto, ha oscilado entre una apreciación positiva y otra negativa; no obstante, el legado de Rueca se aprecia desde una nueva perspectiva en los artículos cercanos al nuevo milenio, como es el caso del de Chumacero Romero. Asimismo, otros artículos que forman parte de esta nueva ola de crítica acerca la revista son los escritos por Elena Urrutia. En “Rueca: una revista literaria femenina” de 2006, la autora publica las respuestas que obtuvo de entrevistas hechas a escritoras reconocidas como Amparo Dávila, Beatriz Espejo y Aline Pettersson sobre la revista específicamente, así como especulaciones sobre si Rueca fue leída por autoras reconocidas como Josefina Vicens, Inés Arredondo, Luisa Josefina Hernández, Julieta Campos y Esther Seligson.[51] Otro artículo de la misma Urrutia también arroja luces sobre el panorama de recepción de Rueca, ya que rescata la opinión de José Luis Martínez, cuando Rueca aún se editaba, y la analiza. Las palabras de Martínez que aparecen en su artículo son las siguientes:
significativamente amparadas [...] en el símbolo de ese femenino tesón que es la rueca, han llegado a crear una publicación cuidadosa y paso a paso acrecentada, en la que han expresado con discreción e inteligencia lo que piensan y sueñan. Jóvenes todas ellas, estudiosas de las letras, han sabido unir a su excelente educación una temperatura femenina de muy mexicano decoro. Y gracias a su obra –ya considerablemente difundida y apreciada–, contamos en México con una publicación que manifiesta el punto de vista de la mujer frente a las realidades de ese continente del espíritu que es la creación literaria.[52]
Y Urrutia comenta: “Ahí están «tesón», «cuidadosa», «discreción», «temperatura femenina», «decoro»: términos que definen lo que se suponía debía ser la producción de las mujeres, y no otra cosa más que simplemente literatura”.[53] A pesar de que las palabras de Martínez hoy resultan poco objetivas, habría que precisarse que gracias a él, en 1984, vio la luz la publicación íntegra de Rueca en la colección de revistas facsimilares editadas por él mismo: Revistas Literarias Mexicanas Modernas, sin la cual hoy sería prácticamente desconocida y de difícil acceso.
Por último, no se podría hablar de la recepción de Rueca, sin mencionar el trabajo de mayor envergadura y estudio profundo de la revista que se llevó a cabo antes de la publicación de la edición facsimilar. La tesis de licenciatura de Luz del Carmen Fentanes Rodríguez, Índices de Rueca, publicada en 1982, consiste en un trabajo de indudable valor para la revista no sólo por su detallado análisis de contenidos y materialidad, sino por las entrevistas que realizó a Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán y Helena Beristáin y que se encuentran como anexo en su investigación. Es una lástima, sin embargo, que esta tesis no esté digitalizada y sea de acceso público, ya que la única manera de consultarla es físicamente o en microfilm en la Universidad donde se defendió.
A modo de conclusión, puede decirse que, voluntaria o involuntariamente, Rueca abrió el estrecho camino a la literatura escrita por mujeres. Por ejemplo, sin ella revistas posteriores como El Rehilete (1961-1971) dirigida y fundada, entre otras, por Beatriz Espejo, Carmen Rosenzweig y Margarita Peña no hubiera sido tan reconocida en el medio literario. Asimismo, y como lo ha demostrado Elena Urrutia, Rueca ha sido mencionada como un antecedente de la revista Fem (1976-1986).[54] Por esa razón pueden recordarse las justas palabras de una de las editoras, María Ramona Rey: “Nosotras, en aquel momento de la historia literaria de México, no tuvimos la suerte que, años después (quizá por la huella que había dejado Rueca) tuvieron otras jóvenes escritoras”.[55]
Bradu, Fabienne, “Rueca”, Vuelta (México, D. F.), núm. 92, año viii, julio de 1984.
--, “Rueca: una pensión para universitarias”, Revista de la Universidad (México, D. F.), núm. 474, vol. 45, julio de 1990.
Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1992.
Fentanes Rodríguez, Luz del Carmen, Índices de Rueca, Tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1982.
Romero Chumacero, Leticia, “Rastreando ‘la tarea de los tejidos y de los sueños’: la recepción de Rueca”, Tema y variaciones de literatura (México, D. F.), núm. 25, semestre 2, 2005.
Rueca (México, D. F.), Trimestral, núm. 1-20; otoño de 1941- otoño-invierno 1945-1946; primavera 1948 - otoño-invierno 1948; otoño-invierno 1951-1952.
Rueca, ed. facs., t. i: otoño de 1941-verano de 1943; t. ii: otoño de 1943-primavera de 1945; t. iii: verano de 1945-invierno de 1951-1952, México, D. F., Fondo de Cultura Económica (Revistas Literarias Mexicanas Modernas), 1984.
Santoyo, Julio César, “El otro quehacer (olvidado): Ernestina Michels de Champourcin, traductora”, Sancho el sabio. Revista de cultura e investigación vasca (España), núm. 30, 2009.
Solórzano Esqueda, Lilia, “Las poetas en la revista literaria mexicana Rueca (1941-1952)”, Nueva Revista del Pacífico (Chile), núm. 68, 2018.
Toscano, Carmen, “Rueca”, en Las revistas literarias de México, México, D. F., Instituto Nacional de Bellas Artes, Departamento de Literatura, 1964.
Urrutia, Elena, “Rueca: una revista literaria femenina”, en Nueve escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo xx, y una revista, México, D. F., El Colegio de México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2006.
--, “Una revista feminista en México”, en Mujeres latinoamericanas del siglo xx. Historia y cultura, Luisa Campuzano (coord.), México, D. F./ Cuba, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa/ Casa de las Américas, t. 2., 1998.
Rueca surgió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) durante la década de los cuarenta. La idea de fundar una revista de carácter femenino y una sociedad de literatura fue de Emma Saro y de Carmen Toscano, estudiantes de la carrera de Letras.
Julio Torri y Alfonso Reyes, entre otros maestros de la facultad, favorecieron su experiencia y con sus recomendaciones los veinte números con que contó la revista. Carmen Toscano reconoce la influencia del Ateneo de la Juventud y de las generaciones literarias posteriores. Algunos miembros del grupo Contemporáneos como Bernardo Ortiz de Montellano y otros poetas de la época, entre los que se contaron Ramón López Velarde, Enrique González Martínez, Francisco Monterde y Artemio del Valle-Arizpe dejaron su huella en la Rueca.
El nombre original de la revista fue sugerido por Alfonso Reyes. Carmen Toscano opina que la Rueca es un bello instrumento de poesía y no de esclavitud femenina.
Aunque no presenta declaración de principios, en sus páginas se percibe un marcado afán de difusión continental y una defensa activa de la literatura escrita por mujeres.
El domicilio cambió más tarde a Prado Norte 450, Lomas, ciudad de México. Las colaboraciones eran gratuitas. La entrega de la revista siempre fue puntual, y su presentación era de muy buena calidad. Aunque no presentó secciones definidas, al final de cada número aparecía un apartado denominado “Notas” que daba cuenta de las más recientes publicaciones literarias del momento.
La revista tuvo suscriptores en Estados Unidos y en América Latina. Promovió un concurso anual de literatura. El premio era una rueca de plata grabada y montada en una base de madera, cortesía de una embajada. A cambio de esta ayuda, Rueca dedicaba un número completo a la literatura de ese país. El premio se entregó sólo dos veces: la primera a Rafael Solana por su libro de cuentos La música por dentro, y la segunda, a Alí Chumacero por su libro de poesía Páramo de los sueños.
Editorial Rueca, además de la revista, publicó dos libros de poemas de Concha Méndez: Poemas, sombras y sueños y Villancicos de Navidad.
El grupo Rueca se disolvió por diferencias de intereses entre sus integrantes.
MIEMBROS INTEGRANTES
Barreda, Octavio G. Colaborador
Beristáin, Helena Fue editora y colaboradora
Champourcín, Ernestina de Fundadora
Magdaleno, Vicente Colaborador
Martínez, José Luis Colaborador.
Mendoza López, Margarita Colaboradora
Millán, María del Carmen Fundadora y Colaboradora
Monterde, Francisco Colaborador.
Parés, Nuria Colaboradora
Urquiza, Concha Colaboradora